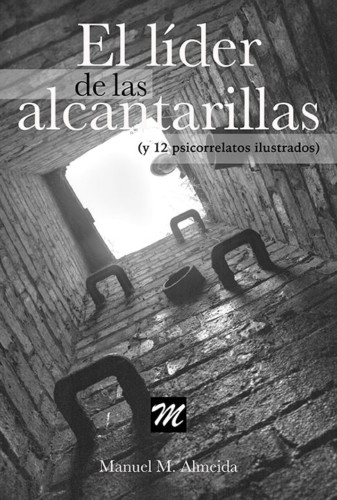Salí de casa (raro en mí) con la determinación del pirado. Diez años después tenía cita con una bella dama. Dama de tablero, la conocí a través de un portal de juegos en Internet, pero la supuse hermosa. Al fin y al cabo, era ella o la vejez, yo mismo o lo que quedaba de de mí.
Nos vimos en un pub. Pregunté al camarero grosero-wapo-esculturista: ¿hay algún rincón reservado?
— Sip.
— Pues me lo va preparando.
— Es que está RE-SER-VA-DO.
— Fale, pues en la barra tampoco se está mal.
Ella se descojonó, si es que una chica puede hacerlo. Pero supe que entre los dos había nacido algo especial: odio. Perdón, no quiero generalizar. Yo la odiaba, ella parecía siquiera percatarse de mi presencia. De hecho, sonreía. A todo el que pasaba. En especial al camarero. Oh, la nuit. Oh, las copas. Es lo que tiene Internet, que en cuanto desconectas te ves a ti mismo como baneado.
La noche era hermosa, para qué negarlo. Y ella también.
Me dije, juer, para una vez que todo sale según se sueña, tampoco vamos a desperdiciarlo.
Demasiado tarde. La noche era hermosa, sí. Y ella también. Pero a mí me quedaba menos ancho de banda que a un muerto, si no era cadáver ya en el momento en que ella se levantó de manos del esculturista y me dijo: cielo, creo que lo nuestro es impossible.
— Impossible?, ¿por qué?
Pero ella no estaba ya para preguntas.