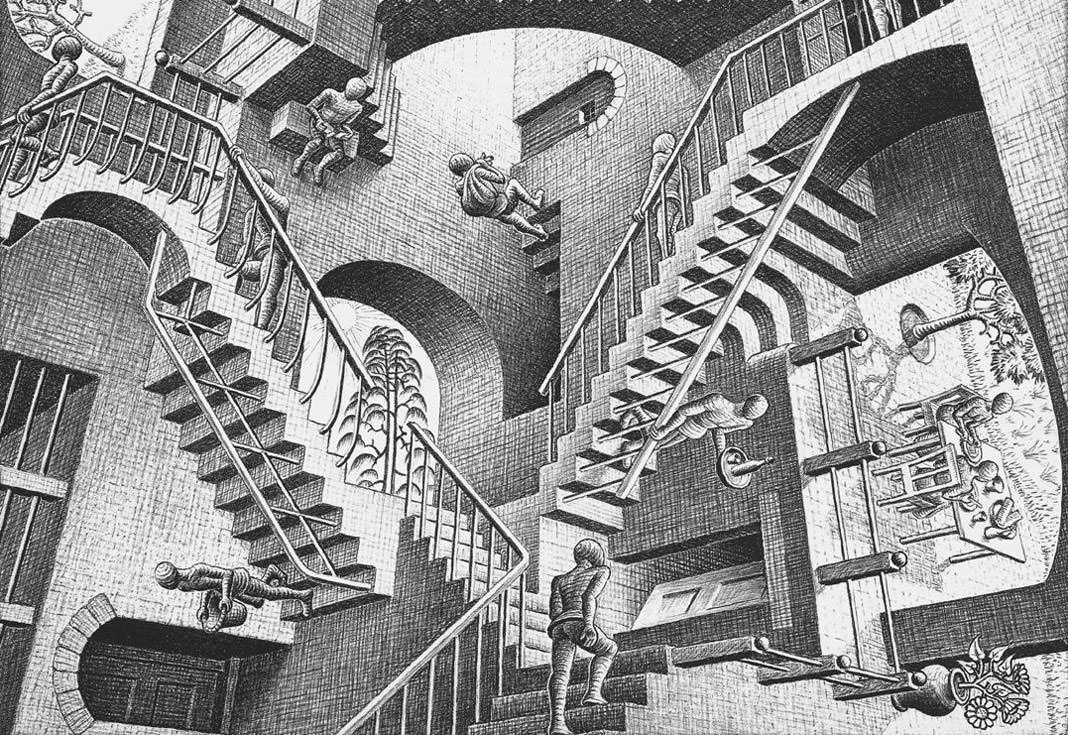Del mismo modo que llegó a mí, entró en mi vida y, a pesar de su magnetismo, me atrapó como a un idiota. Cierto es que nos amábamos, pero también nos quisimos: no dejando de estar unidos, pasamos largo tiempo juntos. No solo jugábamos, reíamos, debatíamos, llorábamos y nos consolábamos como críos, sino que éramos como niños que juegan, ríen, debaten, lloran y se consuelan. Hasta cierto atardecer de diciembre, sorprendentemente frío. No fue un adiós, más bien una despedida. Nunca supe por qué me dejó, si bien hacía tiempo que me lo repetía: «No es por ti, amor, tú sólo tienes la culpa». Quizá ya lo intuía (no obstante, me lo esperaba). Ella quiso justificarse, pero no paró de inventar excusas. Yo quise retenerla y, sin embargo, intenté demorar su partida. Ayer nos tropezamos por casualidad, pero no fue más que coincidencia. Hola. Qué tal. Bueno. Bye.
Un saludo,
Manuel M. Almeida